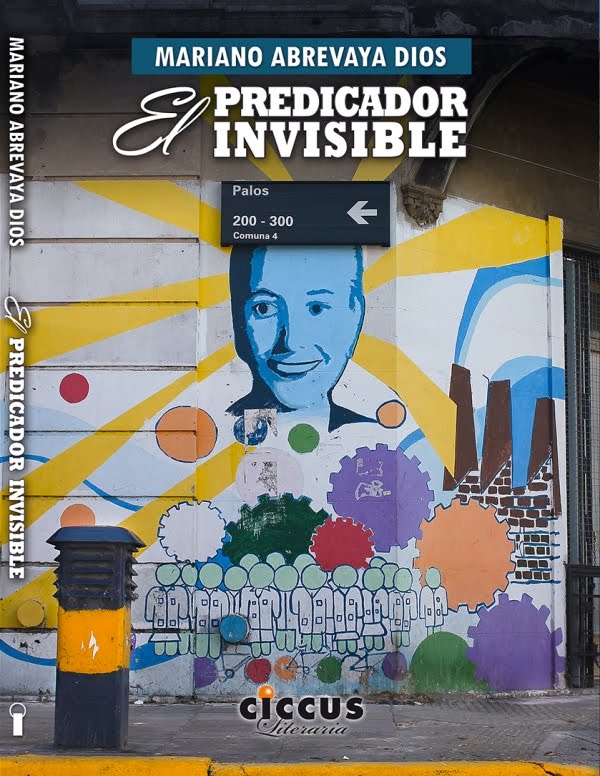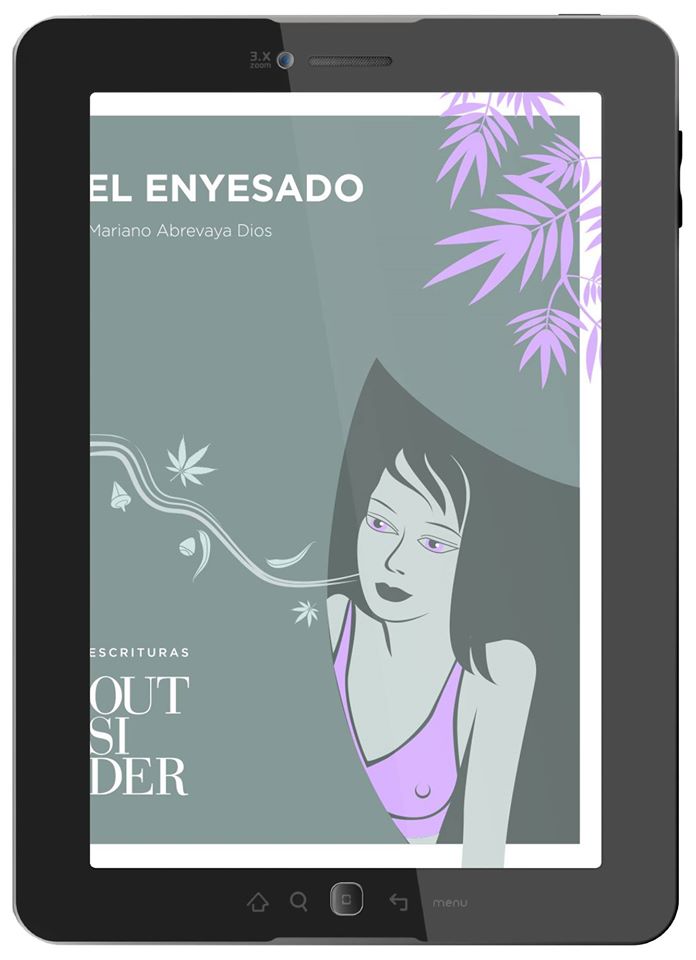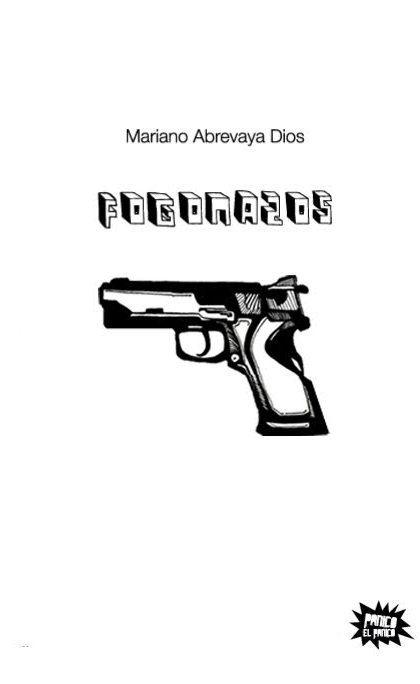Para llegar al Morro de Deus hay que abordar una pequeña embarcación en el puerto de Natal, y viajar durante casi tres horas con jugo de frutas al alcance de la mano, un trío de samba que toca en vivo y delfines que saltan desde las profundidades del océano.
El pueblito tiene un puñado de casas de madera, una placita, una iglesia, una panadería, un almacén de rubros generales y una cooperativa de pesca. Las callecitas son de arcilla colorada y nacen al pie de un morro color verde plátano. La selva despide humedad y calor durante todo el día. De la vegetación brotan frutos de todos los colores, pájaros, monos y un universo de sonidos. La playa es una postal y tanto el muelle como los botes amarrados a la orilla están construidos con la misma madera color miel que las precarias construcciones en las que viven los habitantes de la isla.
Mi viaje había empezado hacía dos meses antes en Río de Janeiro. Andaba soltero desde hacía un año y por primera vez en mucho tiempo estaba disfrutando de la soledad.
El negro de veinticinco años que administraba las únicas dos posadas del morro se llamaba Ginga. Era alto, espigado y fibroso. Hablaba sin parar y era muy afectuoso. Estaba casado con una mujer de color y rasgos duros que aparte de cocinar la mejor feijoada de la isla se la pasaba cantando contagiosas melodías de candomblé. Tenían dos mellizas con motitas en la cabeza que se pasaban la mayor parte del día hamacándose sobre un neumático que colgaba de la rama de un árbol. Con el poco dinero que les pagaba el patrón les alcanzaba para rozar el límite de lo digno. Me llamaban señor y cuando me dirigían la palabra escondían las manos detrás de la cintura.
A Ginga le fascinaba contar historias. Cuando el tiempo y la bebida aflojaron la barrera de la formalidad, me contó algunas: un viejo pescador homosexual que había naufragado y que se les aparecía como santo las noches de tormenta; la única nena con deficiencias mentales de la isla a la que una tarde de casi cuarenta y cinco grados habían devorado los cangrejos; un animal desconocido que bajaba de la selva durante las pascuas y se comía todas las gallinas de los fondos de las casas.
Pero Ginga tenía guardado un relato más. La última noche que pasé en la posada me invitó a tomar un trago a un costado de su casa, debajo de un alero de paja. Yo había pasado el día en la playa, estaba totalmente morado por el sol, roto de cansancio. Pero acepté. Era domingo, el día de descanso en todo Brasil. Ginga lo aprovechaba para pegarse a la botella de casasha.
Los dos estábamos descalzos. En cuero. El calor era sofocante. Le dijo a la mujer que nos trajese dos vasos y una botella. Sentados cada uno sobre un tronco, sin ningún preludio, se largó a narrar.
El chico se llamaba Macaco Branco, un rubiecito de diecisiete años que hacía capoeira desde los diez, en su pueblo, cerca de Natal. Era flaquito, muy ágil, y de rasgos sensuales. Las palabras textuales de Ginga, y que yo anoté en una liberta de viaje fueron: “a los quince ya se hablaba de él, se decía que era una pepita de oro por las que son capaces de destriparte los garampeiros del Amazonas, que había que cuidarlo, formarlo y cuidarlo como a un hijo; pero los que lo conocían de cerca sabían que llevaba sangre mala en sus venas”. El apodo se lo había puesto su mestre Boa Gente, un bahíano que se había instalado en una favela muy pobre de Natal hacía algunos años atrás. Este buen hombre había sido su instructor y guía espiritual, dijo Ginga. Branco, porque el chico era uno de lo pocos de tez blanca entre los miles de raza negra de la zona. Macaco, porque tenía la elasticidad de un primate.
En la isla funcionaba una cooperativa de pesca. Los hombres del pueblo se metían al mar con sus botes por la madrugada, al mediodía estaban de vuelta, descargaban, almorzaban, al rato dormían una siesta debajo de una palmera, y a la tarde hacían trabajos de mantenimiento: botes, redes, herramientas.
Ginga hablaba con entusiasmo. Movía los brazos. Arrugaba la cara. Y con los dedos de uno de sus pies dibujaba garabatos sobre la tierra.
El chico no se llevaba bien con el padre. Nunca le perdonó que se lo llevase al morro, lejos de la academia y sus amigos, contó Ginga, mientras servía dos nuevos vasos de casasha y me alcanzaba el mío. Cada trago que yo le pegaba a la bebida me quemaba la garganta primero, y el pecho después.
En el continente Macaco se juntaba con la gente del mercado central, en el puerto: rateros, pendencieros, fumadores de droga, dijo Ginga. El Mono Blanco era uno de los mandingueros más conocidos de la roda del puerto. ¿Conoces la capoeira?, preguntó Ginga. Sí, le contesté. Rodas callejeras, remarcó. Le dije que sí pero no estaba seguro si alguna vez había visto algo por el estilo. Un día, el Mestre Boa Gente le pidió que se tomase unas vacaciones de la academia ya que los malos rumores sobre él eran cada vez más frecuentes: cuando estés más tranquilo, volvé. Y a Macaco no le gustó nada, me confió Ginga.
La mujer de Ginga, silenciosa, apareció debajo del alero. Tenía el pelo negro, enrulado y hasta la cintura. Llevaba puesto un liviano vestido de tela, largo hasta los tobillos,
que le contorneaba la cadera. Dejó dos cubeteras.
Ni siquiera ella conoce esta historia, hermano, me confesó Ginga, acercando su cara a la mía. Se puso de pie, largó un escupitajo hacia las sombras, volvió a sentarse, se sirvió más casasha y me ofreció su vaso para que los hagamos chocar en el aire.
Sigo, anunció.
Una noche de mucha jerga en la ciudad alguien le dio a Macaco una pistola calibre 22 para que la guardase en la isla. El chico embarcó para el morro, borracho. Todavía no había salido el sol. A las cinco y media de la mañana pisó la isla y zigzagueó directo hacia la cooperativa, donde debía trabajar. Limpió los primeros lotes de pescados que fueron llegando, los separó por tamaño y los cargó en los cajones. Fue y vino varias veces al almacén. Entre viaje y viaje tomaba de una casasha que llevaba, ya caliente, y junto a la pistola, en su morral.
Ginga seguía dibujando con los pies. Mis ojos, el piso y su vaso: ahí relajaba la vista mientras contaba su historia. De la oscuridad del morro que teníamos a nuestras espaldas bajaban distintos sonidos.
Cuando Macaco llegó a su casa se desplomó sobre la cama. Estaba rendido pero la cabeza le iba a mil revoluciones por segundo. Y fue ahí, alzó la voz Ginga, que tuvo la idea de robarlo a Cari, el panadero del morro. ¿Al panadero?, dije. Sí, afirmó Ginga moviendo pesadamente la cabeza. Nunca se supo porque se la agarró con él, dijo, aunque hay algunas sospechas. ¿Cuales?, quise saber, y vacié mi vaso de un trago. Cari era un hombre muy religioso, que nunca se había metido con nadie, y al parecer unos días antes le había dado un sermón sobre el bien, el mal y las buenas costumbres, detalló Ginga, que sin consultar llenó el vaso. Los rumores de la mala vida que llevaba el chico habían llegado desde Natal, y el hombre no dejó pasar la oportunidad para retarlo. También se corría la voz de que el día anterior el panadero le había susurrado unas palabras a la madre.
Ginga vació el vaso de casasha de un trago y dijo unas palabras que también anoté de manera textual: “el chico tenía fuego dentro del pecho y un arma en el morral”. Después se limpió la boca con el brazo fibroso, negro azulado, curtido por la mata y el sol, se levantó, fue hacia su casa, asegurándose, me pareció, que su esposa no anduviese cerca.
A los pocos segundos apareció con una jarra de limonada. Me llenó el vaso y me dijo que me vendría bien “para cortar el gusto y refrescarme un poco”.
Le di un sorbo. Me sonrió, y retomó la historia.
Macaco se levantó de la cama, agarró la 22 y salió de su casa. Caminó tres cuadras hasta la casa del panadero, se paró frente a la puerta, y la abrió con una patada. Cari era grandote y atendía la panadería de sol a sol con el mismo delantal celeste de toda la vida. Los separaba un mostrador. Antes de que Cari pudiese abrir la boca Macaco lo agarró de la remera y le ordenó que le diese la plata. Cari le tiró un golpe pero Macaco, mono blanco pendenciero, rápido y mucho más joven, esquivó la trompada, lo agarró de la nuca con los dos brazos y le hizo rebotar la cara mota contra el mostrador. El panadero pegó un grito y cayó del lado de adentro. Macaco se trepó de un salto al mostrador y se le tiró encima. El viejo levantó en el aire las piernas y Macaco cayó sobre él. Se trenzaron en el suelo de tierra, rodaron y rompieron todo lo que tenían en el camino: frascos, latas, sacos de harina, herramientas de trabajo.
A Ginga le brillaban los ojos negros y por la cara le caían pesadas gotas de transpiración.
De repente, un plomo agujereó el pecho de Cari. El panadero se tapó la herida con las dos manos y gritó lleno de espanto. Macaco se corrió para atrás, tirando cosas a sus costados, con el arma en la mano, todavía humeando. A los dos minutos, dijo Ginga acercando su rostro hacia mí, Cari se moría, “temblando como un animal”.
Una de las mellizas apareció por la espalda del padre con cara de dormida. Yo sonreí y Ginga se dio vuelta. Ella le pidió que le contase una historia para dormirse y él la mandó al catre de mala manera. Le pegó un grito a la mujer, que vino a buscarla con cara de fastidio.
Le pasé mi vaso a Ginga para que me lo llenara.
Macaco Branco tomó el poco dinero que había en la caja y salió corriendo. En la puerta había dos pobladores. Macaco les apuntó con el arma. Los hombres se corrieron hacia un costado, sin perderlo de vista. Les pasó por el costado, sin dejar de apuntar, y se perdió por una de las calles de tierra. Dicen que tenía los ojos desorbitados y las venas del cuello infladas, contó Ginga, quien ya no dibujaba sobre la tierra pero igual perdía la mirada en los garabatos que había hecho en el suelo.
Macaco tiró el arma en un matorral que había camino a su rancho. Su padre no estaba en casa. Puso una silla contra la puerta y se tiró en un catre. El pecho se le inflaba con cada respiración. A los pocos minutos, desde la calle llegó el sordo sonido de los pasos que daba un grupo de hombres. También algunas voces. Macaco se levantó disparado como un rayo. Intentó salir por la puerta de atrás pero había cinco hombres esperándolo con palos y piedras en las manos. Dio media vuelta y corrió hacia una de las ventanas de la casa. Tenía un pie afuera cuando lo agarraron de los hombros. Lo tiraron para afuera y le rompieron la mandíbula con un cascote. No tuvo chances de defenderse. Lo arrastraron a la calle de los pelos.
Ginga se puso de pie y yo también. Se me había formado una pelota en el estómago. Me ardía la boca y tenía ganas de ir al baño. Por el aire circulaba una brisa caliente que traía el sonido del mar.
- ¿Cuando pasó todo esto, amigo? –pregunté.
- Hace cuatro meses – contestó él, secándose la transpiración de la cara con el brazo. Ahora tomaba la casasha de la botella.
En la puerta de la casa del padre de Macaco estaba casi todo el pueblo. Quietos. En silencio. En sus manos cargaban piedras y palos. Lo único que se escuchó fue el canto de una iuna, desorbitada por la presencia de tantos pobladores juntos, contó Ginga, con un tono de voz más cercano a lo místico que a lo terrenal.
- ¿Iuna?
- Iuna, si. Un pájaro parecido al carpintero que canta para atraer a la hembra. Hay un toque de capoeira que se hace cuando muere un integrante de la academia. Es una copia del canto de la iuna.
Me volví a sentar. No podía dejar de repiquetear los pies contra el suelo. Me serví un poco de limonada.
Sin poder levantarse, con la cara destrozada, comiendo polvo, Macaco Branco levantó la cabeza y buscó piedad entre los pobladores, en su mayoría conocidos. El sol le pegaba de lleno en los ojos claros. Balbuceó que no había querido matar, que había sido un accidente.
Primero uno, después otro, y en pocos minutos todos, se acercaron y lo castigaron con todo lo que tenían a mano: palas, rastrillos, pinches, cascotes, pedazos de vidrio. En pocos minutos el chico quedó desfigurado. Sus rasgos afeminados habían desparecido debajo de las heridas. Quedó bañado de sangre. Tenía las costillas y las piernas rotas. Convulsiones.
El presidente de la cooperativa dio el grito de alto y la muchedumbre se detuvo. Otra vez el silencio absoluto y el canto de la iuna.
En pocos minutos se habían ido todos.
Ginga dejó la botella en el suelo. Puso los brazos detrás de la nuca e infló el pecho. Se sentó en su tronquito. Estaba agitado pero sus ojos denotaban alivio. Dejó pasar unos segundos y prendió un tabaco. Le dio dos pitadas y me lo pasó. Le dije que no fumaba. Me dijo con determinación que lo hiciese. Pité. Tosí. Después de un interminable silencio, lo miré a los ojos:
- Esta historia, a diferencia de las demás, ¿es cierta?
Los dos ya estábamos borrachos.
- Todas las historias son reales, gringo –me contestó.
Me fui a acostar. Sentía que dentro del estómago una bola de fuego me comías las tripas. La cabeza me daba vueltas y los troncos amurados al techo de paja se movían en el aire con la liviandad de un escarbadientes.
Calculo que pasaron unos cincuenta minutos hasta que logré dormirme. Mi conciencia flotó como una bolla oxidada en aguas oscuras y las pesadillas me torturaron durante las cinco horas que estuve ovillado como un bebe sobre las pegajosas sábanas de la cabaña.
Una de las dos mellizas de Ginga, rapada, sin cejas ni pestañas, trepaba con la audacia de un mono al árbol más alto del morro. El cielo parecía un pesado y enorme telón negro. De fondo, la voz de la mujer de Ginga tarareaba una canción religiosa. Abrazada a la corteza de vidrio molido de botellas blancas de casasha que despuntaban del tronco, la nena ganaba altura. La parte interna de sus brazos y piernas, el estómago y el pecho, se fileteaban como si fuesen de manteca, y cada dos o tres enviones que hacía en dirección al punto más alto del tronco, torcía la cabeza hacia abajo, desde donde yo la miraba impotente. Me clavaba sus ojos negros. Reía. Los espesos gotones de sangre que emanaban de su cuerpo caían sobre mi cabeza con el peso y la textura de la savia. Sus dos hileras de dientes tan blancos como la espuma, sostenían, como un animal rabioso, un cordel negro. Espantosos aullidos provenían de la selva y sobre mis pies desnudos sentía que un ejército de insectos avanzaban desde los dedos, empeine y tobillos, hacia las piernas. Cinco metros más arriba de la melliza divisé a su hermana. Estaba de pie sobre una rama cuyas ramificaciones se perdían en la oscuridad de la noche. Cuando la hermana trepadora llegó hasta su gemela, se puso de pie a su lado, y me mostró, orgullosa, su cuerpito negro destrozado por el filo del vidrio que nacía de la corteza. En un armonioso movimiento hizo que el cordel quedara colgando de la rama, hacia abajo, con un círculo en la punta. ¡No!, grité, con tanta fuerza que las copas de los árboles revolotearon como si una tormenta los estuviese sacudiendo. La melliza que la esperaba arriba le susurró unas palabras al oído, y la lampiña trepadora desangrada, sin más, se lanzó en caída libre, como si a sus pies tuviese un espejo de agua cristalina. Antes de que yo pudiese pegar un nuevo alarido terminó colgada del cordel, con el cuello apretado hasta la parte de debajo de la mandíbula, tambaleándose de izquierda a derecha como una gallina muerta. En la boca mantenía una siniestra sonrisa y mientras yo sentía que la selva me quitaba todo el oxígeno, una cortina de sangre me bañó desde los pies hasta la cabeza.
Me senté en la cama y me limpié la transpiración con la sábana. Afuera estaba clareando. Deseé con todas mis fuerzas tener a mi lado una enamorada. Salí de la choza y fui hasta debajo del alero de paja donde Ginga me había contado su historia. El espacio estaba intacto. Pero recién en ese momento tomé dimensión del dibujo que había hecho el dueño de casa hacía sólo unas horas atrás: el gran árbol, puntiagudo en su corteza, espeso en su copa, con una soga colgando de una de las ramas.
Al otro decidí irme. No solo del Morro de Deus sino también de Brasil. Ginga me acompañó a tomarme la lancha. La despedida fue fría, distante. Le dije que se saludase de mi parte a su mujer y a sus hijas.
- Se la había buscado - me dijo, seco, cuando estrechó mi mano, para decirme adiós.
Esa mañana el mar estaba picado. Se avecinaba una tormenta de nubes negras y el muelle se movía como si fuese de juguete.
Leer más...